VIII. HORMONAS VEGETALES Y ANIMALES, FEROMONAS, SÍNTESIS DE HORMONAS A PARTIR DE SUSTANCIAS VEGETALES
LAS PLANTAS no sólo necesitan para crecer agua y nutrientes del suelo, luz solar y bióxido de carbono atmosférico. Ellas, como otros seres vivos, necesitan hormonas para lograr un crecimiento armónico, esto es, pequeñas cantidades de sustancias que se desplazan a través de sus fluidos regulando su crecimiento, adecuándolos a las circunstancias. Cuando la planta germina, comienzan a actuar algunas sustancias hormonales que regulan su crecimiento desde esa temprana fase: las fitohormonas, llamadas giberelinas, son las que gobiernan varios aspectos de la germinación; cuando la planta surge a la superficie, se forman las hormonas llamadas auxinas, las que aceleran su crecimiento vertical, y, más tarde, comienzan a aparecer las citocininas, encargadas de la multiplicación de las células y que a su vez ayudan a la ramificación de la planta.
La existencia de auxinas fue demostrada por F. W. Went en 1928 mediante un sencillo e ingenioso experimento, que consiste a grandes rasgos en lo siguiente: a varias plántulas de avena recién brotadas del suelo se les cortaba la punta, que contiene una vainita llamada coleóptilo; después del corte, la planta interrumpía su crecimiento. Si a alguna planta decapitada se le volvía a colocar la puntita, se notaba que reanudaba su crecimiento, indicando que en la punta de las plántulas de avena existía una sustancia que la hacía crecer.
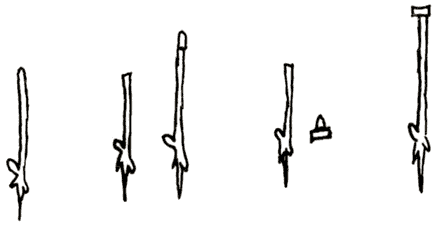
Esta demostración estimuló a varios investigadores en la búsqueda de la sustancia que hacía crecer a las plántulas de avena y probablemente a otras plantas.
Una sustancia estimulante del crecimiento de avena fue aislada de orina en 1934 por Kñgl y Haagen-Smit. La sustancia activa fue identificada como ácido indol acético.
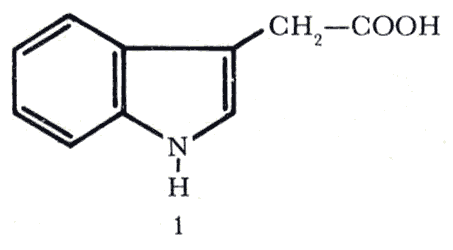
La misma sustancia fue aislada en 1934 por Haagen-Smit, como producto natural
a partir de maíz tierno.
La manera en que las auxinas hacen crecer a la planta es por medio del aumento del volumen celular provocado por absorción de agua.
No son las auxinas las únicas fitohormonas que requiere una planta para su crecimiento; requieren también de otro tipo de ellas que favorezca la multiplicación de las células. El primero en demostrar la existencia de estas sustancias, que se conocen como citocininas, fue Carlos O. Miller, quien observó que, al poner cubitos de zanahoria o papa en agua de coco, éstos crecían con proliferación de células.
Al no poder aislar la hormona presente en el agua de coco por ser muy inestable, determinó sus características espectroscópicas. La absorción en la región del ultravioleta fue muy parecida a la del ácido ribonucleico, lo que hizo pensar en la posible actividad hormonal de este ácido. Efectivamente, al ser probado el ácido ribonucleico contenido en un frasco almacenado por largo tiempo en el laboratorio, se observó notable actividad hormonal. Cuando el contenido del viejo frasco se terminó se probaron ácidos ribonucleicos recientemente preparados, aunque con resultados decepcionantes, ya que el ácido ribonucleico nuevo no tenía actividad hormonal.
Los resultados anteriores fueron explicados pensando en que la sustancia responsable
de la actividad hormonal no fuese el ARN, sino un producto de su
descomposición. Y efectivamente esta hipótesis fue probada al poder separar
de ARN viejo una sustancia con actividad multiplicadora de células,
a la que se llamó cinetina.
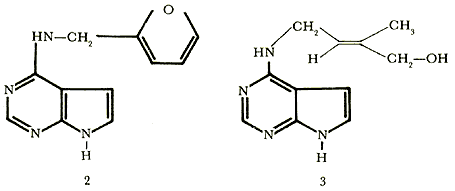
Este descubrimiento sirvió de estímulo para que años más tarde se aislara de maíz tierno la hormona natural llamada zeatina, cuya estructura no difiere mucho de la cinetina obtenida como producto de descomposición de ácido ribonucleico.
Conociendo la existencia de auxinas que hacen crecer a la planta por agrandamiento de sus células y la presencia de citocininas que favorecen la división celular, tendríamos la posibilidad de lograr plantas con crecimiento ilimitado, pero esto no sucede así, la planta contiene también inhibidores, sustancias que actúan cuando las condiciones dejan de ser favorables para el crecimiento ya sea por escasez de agua o por frío.
Todos hemos observado que en invierno las plantas dejan caer sus hojas y que, aunque el invierno no sea muy crudo, debido a la escasez de agua, la planta suelta su follaje.
Las sustancias responsables de la caída de las hojas y frutos se llama ácido abscísico:
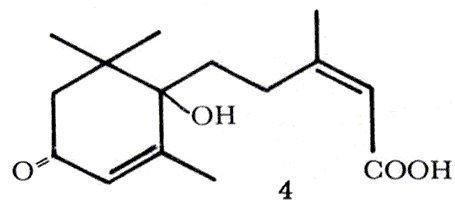
Su descubrimiento fue anunciado en 1956 por tres grupos de científicos que,
trabajando independientemente, llegaron a descubrirlo. Estos tres grupos de
investigadores —uno, el grupo inglés, encabezado por Rothwell K.; otro,
el australiano, por Waring, y el tercero, el estadunidense, encabezado por Addicot—
llevaron su descubrimiento al Congreso, llamado "Régulateurs Natureles de la
Croissance Végétal", celebrado en París en 1964.
Con el descubrimiento del inhibidor del crecimiento, el ácido abscísico, se tiene un buen panorama de la regulación del crecimiento de las plantas; sin embargo todavía estamos muy lejos de conocer las funciones de muchas de las sustancias químicas que elaboran los vegetales. Muchas de ellas son usadas como defensa contra otras plantas (alelopatía) o como defensa contra insectos y aun contra grandes herbívoros.
Los árboles y plantas grandes producen sustancias que los hace poco digeribles como son los taninos y las ligninas, mientras que las pequeñas, de vida más corta, se defienden con sustancias tóxicas como los alcaloides.
Esto es sobre todo importante en los trópicos, donde gran parte de las cosechas se pierden consumidas por plagas como insectos u hongos.
También en las zonas áridas es importante, ya que allí se da la guerra química entre plantas, que consiste en la lucha por la poca agua existente: las plantas bien armadas, como las artemisias y las salvias, despiden por el follaje sustancias volátiles, como el alcanfor o el cineol 1,4, que se adhieren a la tierra impidiendo la germinación de plantas que pueden competir por el agua.
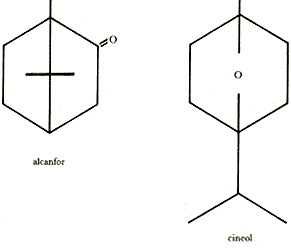
Algunas otras plantas despiden sustancias tóxicas, ya sea por su follaje, cuando están vivas, o como producto de degradación, al descomponerse en el suelo. Estas sustancias que impregnan el suelo evitan la germinación y, en caso de que nazcan otras plantas, retardan su crecimiento, evitando así la competencia por el agua. Éste es el caso del sorgo, cuyo follaje al descomponerse produce el glicósido ciano-genético-durrina, que inhibe la germinación de muchas plantas:
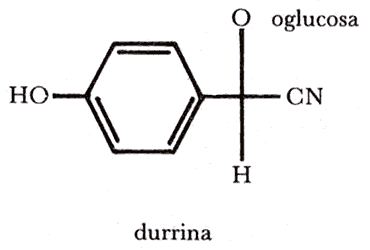
Cuando la paja se ha revuelto en la tierra antes de la siembra, el follaje del arroz se descompone produciendo varios ácidos aromáticos que retardan el crecimiento de las plántulas de arroz en la nueva estación de crecimiento, reduciendo así en forma notable la segunda cosecha.
Más aún, los extractos del suelo donde crece este arroz de pobre rendimiento, así como los extractos de paja en descomposición, inhibieron la formación de raíces en cortes de frijol.
Las sustancias inhibidoras aisladas de los extractos fueron los ácidos p-hidroxi benzoico, p-coumárico, vainíllico y o-hidroxifenil acético, cuyas fórmulas se muestran en seguida:
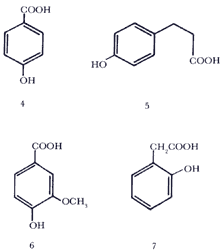
Efectos alelopáticos se han encontrado en artemisias y otras plantas aromáticas,
incluyendo árboles como el pirul (Schinus molle).
EL MOVIMIENTO DE LAS PLANTAS
Es perfectamente conocido por todos el que las flores del girasol ven hacia
el Oriente por la mañana y que voltean hacia el Poniente por la tarde, siguiendo
los últimos rayos del Sol. Es también interesante observar cómo los colorines
y otras leguminosas, cuando se ha ocultado el Sol, doblan sus hojas como si
durmieran y cómo se enderezan a la mañana siguiente para recibir la luz del
Sol. Más impresionante todavía quizá es el caso de la vergonzosa (Mimosa
pudica). Esta bella, aunque pequeña planta, que tiene hojas pinadas, al
más pequeño roce contrae sus hojas, aparentando tenerlas marchitas.
Todos estos movimientos de las plantas son provocados por sustancias químicas.
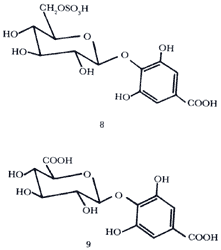
Las células del girasol se contraen en el sitio en donde incide la luz solar formándose inhibidores de crecimiento en ese punto. El resultado es el de doblar el tallo formando una curva que apunta hacia el Sol.
Los movimientos en la Mimosa pudica y en las hojas que duermen han sido estudiados por H. Schildknecht, quien encontró que se deben a sustancias químicas de naturaleza ácida, algunas de las cuales fueron aisladas de Mimosa pudica, como la llamada PMLF-l y la M-LMF-5.
El movimiento observado en las hojas del frijol soya (Glicina maxima) es muy interesante y ya ha sido estudiado. Al llegar la noche sus hojas se doblan y toman la posición de dormidas, apropiada para su protección contra el frío nocturno. En la mañana, cuando llega la luz del día, se enderezan de nuevo. El movimiento nocturno se debe a la sustancia fotoinestable PPLMF-l.
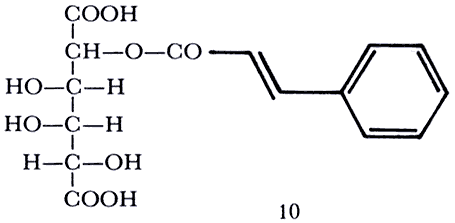
Posiblemente esta sustancia inestable a la luz solar se forme sólo de noche
y provoque el doblado de las hojas, y que por la acción de la luz del día, la
sustancia forme un equilibrio cis trans que no es suficientemente activo,
dejando por lo tanto que la hoja, ya sin peligro de helarse, tome su posición
normal, apropiada para efectuar su fotosíntesis.
MENSAJEROS QUÍMICOS EN INSECTOS Y PLANTAS
Existen tres clases principales de mensajeros químicos: alomonas, kairomonas
y feromonas
Las alomonas son sustancias que los insectos toman de las plantas y que posteriormente usan como arma defensiva; las kairomonas son sustancias químicas que al ser emitidas por un insecto atraen a ciertos parásitos que lo atacarán, y las feromonas son sustancias químicas por medio de las cuales se envían mensajes como atracción sexual, alarma, etcétera.
Un ejemplo de alomona es la sustancia que la larva de la mosca de los pinos (Neodiprion sertifer) toma de los pinos en donde vive. Cuando ésta es atacada, se endereza y escupe una sustancia que contiene repelentes. Si el atacante persiste en su intento, recibe suficiente sustancia que, por su naturaleza viscosa, lo inmoviliza.
Las sustancias que la larva lanza son una mezcla de a y b pinenos con ácidos resínicos, es decir brea disuelta en aguarrás. Es interesante notar que los terpenos a y b pineno, así como los ácidos diterpénicos de la brea, son usados por la planta como defensa contra insectos. En este caso, el insecto se ha adaptado a vivir en presencia de estas armas del árbol, las toma, las hace suyas y las usa contra sus enemigos.
Es interesante el caso del chapulín (Romalia microptera) que se defiende lanzando una sustancia que contiene 2,5-diclorofenol probablemente tomado de los herbicidas que contienen las plantas que comió, los que con muchas posibilidades modificó al detoxificar el ácido 2,4,5-diclorofenoxi o ácido 2,4-D.
Las kairomonas son sustancias que denuncian a los insectos herbívoros ante sus parásitos, a los que atraen. Sobre ellos depositan sus huevecillos para que, cuando nazcan, las larvas se alimenten de ellos.
Las kairomonas probablemente sean producidas por la planta de la que se alimenta el insecto herbívoro, el cual, al comerlas, las concentra en su cuerpo atrayendo a su parásito. De esta manera la planta se defiende de forma indirecta, ya que el insecto que la devora concentra la sustancia que lo delatará.
La estructura de muchas kairomonas es muy sencilla; por ejemplo, la del gusano cogollero (Helianthis zea) es el hidrocarburo tricosano, sustancia que atrae al parásito Trichograma evanescens. En el gusano que ataca al tubérculo de la papa existe ácido heptanoico.
Los insectos usan varios medios para comunicarse, pero cualquiera que sea la
modalidad, el insecto anuncia su presencia no sólo a congéneres, sino a otros
insectos que tienen el aparato apropiado para detectarlo. Por ejemplo, las feromonas,
cuando son liberadas para atraer al sexo contrario, proclaman territorio y alarman
a los de su misma clase. Por tanto, son importantes medios de comunicación entre
los de su especie; sin embargo, también son advertidos por otros insectos, por
lo que tales sustancias sirven al parásito para localizar a su víctima.
FEROMONAS DE MAMÍFEROS
El que los animales respondan a señales químicas se sabe desde la Antigñedad:
los perros entrenados siguen a su presa por el olor.
Las sustancias químicas son a veces características de un individuo que las usa para demarcar su territorio. Más aún, ciertas sustancias le sirven para atraer miembros del sexo opuesto.
El marcar su territorio le ahorra muchas veces el tener que pelear, ya que el territorio marcado será respetado por otros congéneres y habrá pelea sólo cuando el territorio marcado sea invadido.
Las manadas de leones o los grupos de lobos tienen su territorio de grupo. Estos territorios son marcados con frecuencia con orina, con heces, o con diferentes glándulas, tal como lo hace el gigantesco roedor sudamericano, el capibara, con la glándula nasal.
Estas secreciones están compuestas por una gran variedad de sustancias químicas, las cuales sirven para identificar la especie, el sexo y aun a un individuo particular.
Se piensa que la secreción de las glándulas especiales debe estar compuesta por feromonas, pero sólo unas pocas han podido ser probadas como tales. De la misma forma, es probable que la orina, las heces y la saliva también contengan feromonas, pero ha resultado difícil comprobarlo.
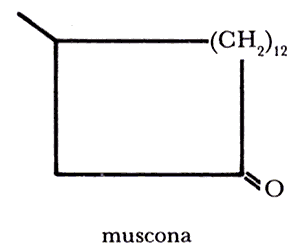
La muscona secretada en la glándula abdominal del venado almizclero macho es una feromona que caracteriza la especie y su sexo, aunque también se excreta la miscapiridina y los esteroides.
La muscona es la base para muchos perfumes, siendo por lo tanto una sustancia muy valiosa.
El interés en el sexo opuesto es despertado por el olor de ciertos compuestos. Después el animal investiga el estado sexual en que se encuentra, mediante el análisis de la orina en donde se secretarán hormonas sexuales y sus productos de descomposición.
Lo más difícil de entender es cómo distinguen a un individuo entre miles de la misma especie. Al estar marcado un territorio, cada individuo debe saber si es el suyo o es ajeno a partir de señales químicas (olor).
Es bien conocido y divulgado el hecho de que los perros pueden distinguir el olor característico de su amo entre miles de personas con sólo oler una de sus prendas de vestir.
Y así como el perro distingue a una persona entre miles, puede distinguir a otro perro y lo mismo hacen otros mamíferos.
La secreción vaginal en el mono rhesus, así como en la mujer, contiene ácidos grasos, como el ácido acético y el isovaleriánico, que varían cíclicamente con la menstruación. Esta secreción entre los monos tiene la función de atrayente sexual; los machos son atraídos por la hembra en la época en que ésta es fértil.
Probablemente en la especie humana primitiva ocurrió algo similar.
HORMONAS SEXUALES
El ser humano, al igual que otros seres vivos, produce hormonas que ayudan a
regular sus funciones. Entre las diversas hormonas que aquél produce se encuentran
las hormonas sexuales. Éstas son sustancias químicas pertenecientes al grupo
de los esteroides, pertenecientes al mismo grupo que el de los ácidos biliares
y el colesterol.
Las hormonas sexuales son producidas y secretadas por los órganos sexuales,
bajo el estímulo de sustancias proteicas que llegan, por medio de la corriente
sanguínea, desde el lóbulo anterior de la pituitaria en donde estas últimas
se producen.
HORMONAS MASCULINAS (ANDRÓGENOS)
Las hormonas masculinas son las responsables del comportamiento y las características
masculinas del hombre y otros similares.
Los caracteres sexuales secundarios que en el hombre son, entre otros, el crecimiento de barba y bigote, en el gallo son muy notables y han servido para evaluar sustancias con actividad de hormona masculina.
Cuando un gallo es castrado, su cresta y espolones disminuyen en tamaño hasta casi desaparecer. Si a este gallo se le administra una hormona masculina como testosterona o androsterona, la cresta y espolones vuelven a crecer.
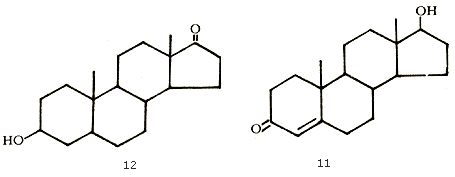
En un método de valoración se inyecta a varios gallos preparados, cantidades cuidadosamente pesadas de sustancias con actividad de hormona masculina (androgénica) y se mide el crecimiento de su cresta. Mientras más activa sea la sustancia, menor cantidad se necesitará para lograr un determinado crecimiento.
HORMONAS FEMENINAS (ESTRÓGENOS)
Las hormonas femeninas son sustancias esteroidales producidas en el ovario.
Estas sustancias dan a la mujer sus características formas redondeadas y su
falta de vello en el rostro.
La hormona responsable de estas características en la mujer se llama estradiol y tiene la estructura mostrada en seguida:
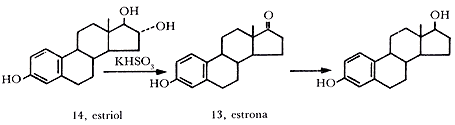
Por muchos años se creyó que la hormona femenina era la estrona, una sustancia
encontrada en la orina femenina. Sin embargo, esta sustancia, que ciertamente
tiene actividad hormonal, es en realidad un producto de descomposición de la
verdadera hormona femenina, que es el estradiol.
El estradiol se obtuvo por primera vez mediante reducción de la estrona aislada de la orina y mostró ser una hormona nueve veces más potente que la estrona.
Su aislamiento se logró en 1935 por Doisy y su grupo. De 1.5 kg de ovarios de puerca se aislaron tan sólo 12 mg de estradiol en forma de su di-a-naftoato.
Evidentemente la obtención de estradiol era inadecuada y por muchos años se siguió aislando la estrona de orina tanto de yegua como de mujer.
La estrona era por lo tanto aplicada directamente, pero parte de ella era transformada, por medio de una reducción, en la auténtica y muy potente hormona femenina, el estradiol.
Junto con la estrona se aislaba de la orina otro producto, el triol, llamado estriol (véanse fórmulas anteriores). Esta sustancia, aunque menos potente que la estrona cuando es inyectada, es activa por vía oral debido a que posee un grupo OH de más, lo que la hace más soluble en agua (HOH).
El estradiol, que como acabamos de mencionar se empezó a producir por reducción de la estrona, ahora se produce por síntesis total.
ESTRÓGENOS SINTÉTICOS (NO NATURALES)
Existen dos sustancias sintéticas que, aunque no poseen estructura de esteroide,
tienen fuerte actividad hormonal (estrogénica). Estas son las drogas llamadas
estilbestrol y hexestrol.
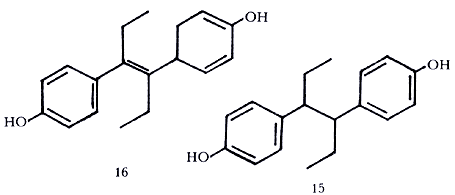
Estas sustancias, aunque poseen una potente actividad de hormona femenina,
no son aplicables a personas dada su alta toxicidad. Sin embargo, encuentran
su campo de aplicación en la rama veterinaria.
LA PROGESTERONA (ANTICONCEPTIVOS)
Desde principios del siglo (1911), L. Loeb demostró que el cuerpo amarillo del
ovario inhibía la ovulación. L. Haberland, en 1921, al trasplantar ovarios de
animales preñados a otros animales observó en estos últimos una esterilidad
temporal. Los hechos anteriores indicaban que en el ovario y especialmente en
el llamado cuerpo amarillo que se desarrolla en el ovario, después de la fecundación,
existía una sustancia que produce esterilidad al evitar la ovulación.
La sustancia producida por el cuerpo amarillo y que evita que haya ovulación mientras dura el embarazo fue aislada en 1931 y se llamó progesterona
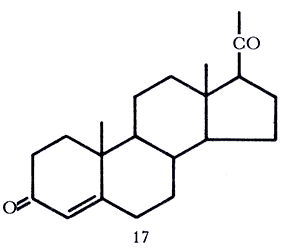
ANTICONCEPTIVOS
La acción de la progesterona aislada en 1934 es muy específica. Ningún otro
producto natural la posee y, como era muy escasa, se intentó su síntesis. En
1935 el colesterol pudo ser degradado oxidativamente a dehidro espiandrosterona
(DHA).
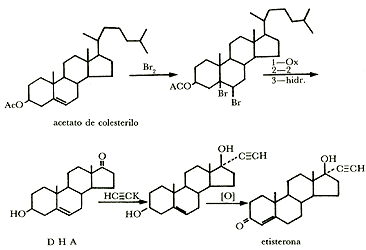
Contando con DHA como materia prima, Imhoffen intentó transformarlo
en progesterona por adición de los dos carbones faltantes mediante aceliluro
de potasio. El producto obtenido no fue progesterona, pero, sin embargo, la
esterona, que fue la que se produjo, tuvo actividad progestacional, y aunque
ésta posee tan sólo una tercera parte de la actividad de la progesterona cuando
es inyectada, es más activa que ella por vía oral.
Este descubrimiento inició la era de los anticonceptivos artificiales, la era de la píldora anticonceptiva. Imhoffen y Hohlweg aplicaron la reacción de etinilación a la hormona femenina estrona y obtuvieron etinilestradiol, el primero y uno de los más importantes estrógenos sintéticos activos por vía oral.
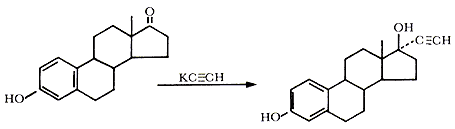
Por lo general, los productos naturales son más activos en su forma original
que cuando sufren una modificación; sin embargo, la 19-nor-progesterona, preparada
por Ehrenstein en 1944, mostró ser más activa que la progesterona. Este hecho
inspiró a A. Birch y Mikherjii para la preparación de 19-nortestosterona, para
lo cual redujeron a la estrona en forma de éter metílico con litio disuelto
en amoniaco líquido, método introducido por el propio Birch para reducir anillos
aromáticos en la misma reacción. Se redujo así la cetona del C-17, enseguida
se hidrolizó el éter y finalmente se conjugó la doble ligadura para dar la 19-nortestosterona.
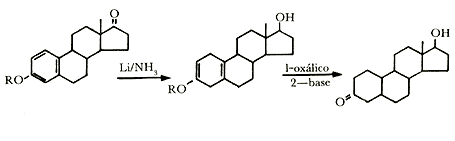
19 - nortestosterona
Es de hacer notar que la testosterona, que es la hormona masculina, cambia su
actividad a tipo femenino al quitársele un átomo de carbono (CH3).
Si a la sustancia anterior se le adiciona un par de átomos de carbono, se tendrá
la 17-a-etinil-19-nortestosterona, que posee
gran actividad progestacional, es decir es un potente anticonceptivo.
ESTEROIDES CON ACTIVIDAD ANABÓLICA
Su uso por los atletas
La testosterona, la verdadera hormona sexual masculina, tiene además la
propiedad de favorecer el desarrollo muscular. Los cuerpos de los adolescentes
aumentan de peso al favorecerse la fijación de proteínas por efecto de la testosterona.
A esta propiedad se le llama actividad anabólica y es muy importante tanto en
el tratamiento de muchas enfermedades como en convalecientes de operaciones
que necesitan recuperar fuerza y musculatura. La testosterona es útil, pero
tiene el inconveniente de su efecto masculinizante. Se necesitan, pues, otras
sustancias que tengan la propiedad anabólica de la testosterona, pero que no
tengan el efecto estimulante de la hormona sexual.
La primera sustancia con estas propiedades fue la 19-nortestosterona, sustancia que tiene un átomo menos que la testosterona. Esta sustancia posee una actividad anabólica aún mayor que la testosterona, y es más débil como hormona masculina. Como esta sustancia, se sintetizaron muchas más.
La 17-a-etil-19-nortestosterona se obtiene por hidrogenación de la sustancia anticonceptiva femenina, la 17-a-etinil-19-nortestosterona. La reacción se termina cuando ésta ha absorbido dos moles de hidrógeno.
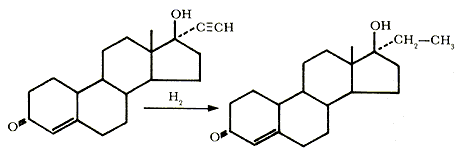
Esta sustancia, al ser inyectada, tiene la misma actividad anabólica de la testosterona
y tan sólo 1/10 de su actividad masculina. Así pues, esta sustancia retiene
su actividad progestacional.
Además de la testosterona y los esteroides sintéticos mencionados existen muchos más con actividad anabólica, lo que ha despertado la tentación de los atletas que requieren gran musculatura y fuerza, como son los levantadores de pesas y los lanzadores de discos, de bala o martillo, de utilizarlas.
Sin embargo, no sólo son ellos los que han caído en la tentación de usarlos, también lo han experimentado otros grupos de atletas como corredores, nadadores y ciclistas. Más aún, las mujeres, cuyos organismos no producen apreciables cantidades de testosterona, resultan más favorecidas por anabólicos que el hombre y, por tanto, también los utilizan.
En un estudio realizado en Estados Unidos se encontró que cuando menos 90%
de los levantadores de pesas y los físicoculturistas admiten haber empleado
esteroides anabólicos.
EFECTOS SECUNDARIOS
Y efectivamente, el uso de esteroides anabólicos ayuda al desarrollo muscular,
pero por desgracia existen efectos secundarios que pueden ir desde mal carácter
y acné, hasta tumores mortales; aunque de ello no existen datos precisos.
Uno de los principales problemas con los atletas es que toman mucho más de las cantidades que normalmente se prescriben a los pacientes que se necesitan recuperar de una enfermedad. Los daños al hígado están perfectamente documentados en personas que abusan de los esteroides. Algunos atletas han muerto por desarrollar tumores cancerosos en el hígado. Otros efectos laterales están relacionados con el efecto hormonal: algunos sufren de acné, calvicie y alteración del deseo sexual. Peor todavía, algunos atletas del sexo masculino han sufrido agrandamiento del busto.
Si los efectos secundarios en el hombre son molestos, en la mujer son más preocupantes: aumento de vello en la cara, caída del pelo, voz más grave, crecimiento del clítoris e irregularidades en el ciclo menstrual, son sólo algunos de los trastornos reportados en mujeres que toman drogas anabólicas. Por fortuna, los efectos son reversibles.
Los efectos maléficos de los anábolicos dependen también de la edad. Si los toman los niños, les impide alcanzar su crecimiento normal, además de apresurarles la pubertad.
ALGUNOS ESTEROIDES ANABÓLICOS TOMADOS ORALMENTE
En la siguiente figura se presentan algunos de los esteroides anabólicos orales
más ampliamente utilizados.
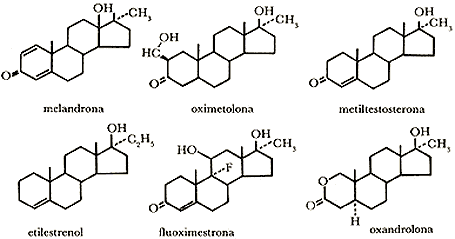
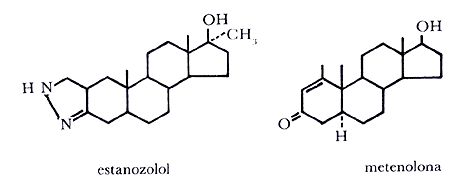
HORMONAS HUMANAS A PARTIR DE SUSTANCIAS VEGETALES
Ciertamente, el metabolismo animal transforma sustancias vegetales en hormonas
animales. El hombre, con su gran capacidad intelectual, ha hecho posible la
transformación química de sustancias vegetales en hormonas sexuales y otras
sustancias útiles para corregir ciertos desarreglos de la salud.
Sustancias químicas con el esqueleto básico de las hormonas sexuales y de otras sustancias indispensables para el buen funcionamiento del organismo humano existen en los vegetales en forma natural.
Estas sustancias, llamadas saponinas, fueron ampliamente conocidas por los pueblos prehispánicos y usados por ellos como jabón.
Por tener una molécula básicamente semejante son importante materia prima para la elaboración de drogas esteroides de gran utilidad. Lo primero que se hace es eliminar, por medio de una hidrólisis ácida, el azúcar o azúcares que llevan unidos por lo regular en la posición C-3. De esta manera se separan los azúcares de la sapogenina.
Ésta a su vez se puede transformar por el método de Marker en pregnelonona y posteriormente en progesterona u hormona del embarazo. Éste es uno de los más bellos ejemplos que ilustra la importancia de los estudios químicos en plantas, ya que, aunque no produzcan sustancias medicinales, sus metabolitos son susceptibles de ser transformados químicamente en sustancias activas.
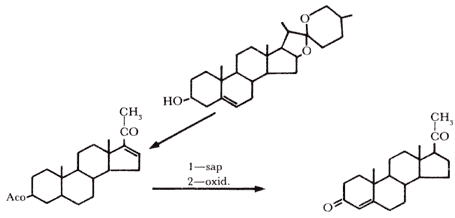
La industria mexicana de esteroides, nacida en la década de los cuarenta, tiene
como base el rizoma de barbasco Discorea composita y otras dioscoreas.
Sin embargo, no es la única materia prima mexicana rica en esteroides: la Yucca
filifera, planta gigantesca que crece abundantemente en grandes extensiones
de las regiones áridas del norte de México, desde el estado de Hidalgo hasta
los estados fronterizos de Coahuila y Nuevo León, también lo es y en grandes
proporciones.
Esta planta produce flores en enormes racimos colgantes, que son consumidos
como alimento por el ser humano, y abundantes frutos comestibles, con los que
la población local fabrica dulces caseros, después de eliminar las abundantes
semillas que, de ser incluidas, proporcionarían un sabor amargo.
QUÍMICA DE LAS SEMILLAS
Cuando las semillas de esta planta son molidas y extraídas con un disolvente
como éter de petróleo, se obtiene, después de evaporado el disolvente, un aceite
abundante, cuyo análisis elemental mostró una composición característica de
los aceites para cocinar, ya que tiene un alto contenido de ácido linoleico.
Una vez eliminado este aceite, queda un residuo que por extracción con alcohol proporciona un alto rendimiento de una mezcla de saponinas esteroides (±15%) a las que se llamó filiferinas. Las filiferinas A y B, contenidas en la semilla, son susceptibles de ser transformadas por procedimientos químicos en una serie de sustancias de gran utilidad en la industria farmacéutica, tales como hormonas sexuales y corticoides.
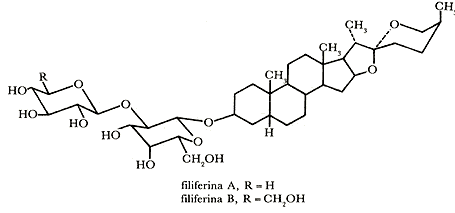
Ahora bien, para obtener esteroides con aplicación en la industria farmacéutica
es necesario, en primer lugar, separar el aceite, que constituye un poco más
del 20% del peso de la semilla.
Una vez desengrasada la semilla, puede extraerse la saponina con alcohol y someterse posteriormente a hidrólisis con HC1 (ácido clorhídrico).
Otro procedimiento consiste en cubrir la semilla molida y desengrasada con
HCl acuoso al 18%, y después de cinco horas de calentamiento, filtrar, lavar
con agua hasta neutralidad, secar la semilla y extraerla con hexano, obteniéndose
así la sarsasapogenina en un rendimiento de alrededor del 8% con respecto a
la semilla.
ESTEROlDES ÚTILES (ACTIVOS)
La sarsasapogenina es enseguida sometida a la degradación descubierta por R.
Marker, y modificada en 1959 por Wall y Serota, que consiste esencialmente en
un tratamiento a alta temperatura y presión con anhídrido acético.
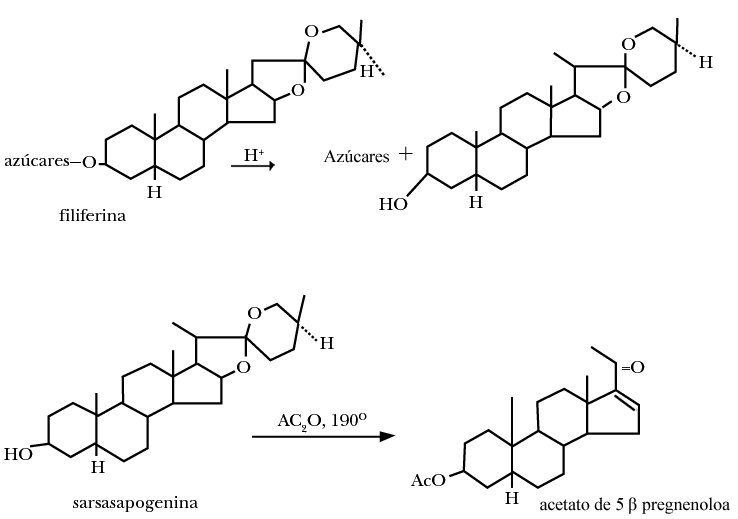
La sustancia obtenida de esta degradación es materia prima apropiada para ser
transformada en esteroides de tipos muy variados. La transformación más sencilla
será su conversión en progesterona por contener ya la cadena lateral apropiada.
También es fácil la obtención de corticoides como la cortisona o la dihidrocortisona,
que tienen el mismo tipo de cadena lateral, y los derivados del androstano,
es decir hormonas masculinas. Para esto se prepara la oxima correspondiente,
la que mediante una degradación de Hoffman da el esqueleto del androstano.
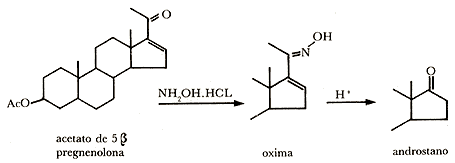
Las plantas del género Yucca, como ya habíamos dicho, son abundantes
en el territorio nacional. Estas plantas tienen un alto contenido de sarsasapogenina,
especialmente en sus semillas. Como se ha demostrado, la sarsasapogenina es
una materia prima versátil, susceptible de ser transformada en una amplia gama
de productos con diversas actividades biológicas. Por desgracia, esta gran riqueza
de nuestros desiertos está totalmente desaprovechada.
REFERENCIAS
1. Went, F. W., "Auxin, the plant gowth-hormone", en Rev. Trans.
Bot. Neerland 25, 1(1928).
2. Haagen Smith, A. J., Dadliker, W. B., Witner y Murneek, A. E., "Isolation of 3-indolacetic acid from immature corn kernels", en Am. J. Botany 33, 118 (1946).
3. Mil1er, C. O., Skoog, F., Okuma, F. S., Von Saltze, M y Strong, F. M., "Structure and synthesis of kinetin", en J. Am. Chem. Soc. 77, 2662 (1955).
4. Letham, D. S., "Regulations of all division in plant tissues II. A cytokinin with other growth regulators", en Phytochem. 5, 269 (1966).
5a) Addicot, F. T., et al., en Regulateurs Naturels de la Croissance Vegetal, p. 687. CNRS, París (1964).
5b) Rothwell, K. y Wain, R. L., ibid. 376.
5c) Waring, P. E., et al., ibid.
6. S. W. F. Batra, "Poliester making beens and other innovative insect chemists", en Chem. Ed. 62, 121(1985).
7. J. W. Wallace y R. L. Monsell, editores, Recent advances in Phytochemistry, vol. 10. Biochemical interaction between plants and insects, Plenum Press, Nueva York, Londres (1975).
8. Schuldknecht, H., "Turgorens, new chemical messengers for plant behaviour", en Endeavour 8 (3), H3 (1984).
9. L. B. Hendry, J. K. Kostelc, D. M. Hindenlang, J. K. Wichmann, C. J. Fix y S. H. Korseniowski, "Chemical messengers in insects and plants", en Recent advances in Phytochemistry 10, capítulo 7, p. 351, editado por J. W. Wallace y R. L. Mansell, Plenum Press, Nueva York, 1976.
10. Brahmachary, "Ecology and chemistry of mammalian pheromones", en Endeavour 10, 65 (1986).
11. Petrov, V., "The chemistry of contraceptives", en Chem. tech., septiembre de 1944, p. 563.
12. Pamela S. Zuner, "Drug in sports", en Chem. and Eng. News, 30 de abril (1984), p. 69.



